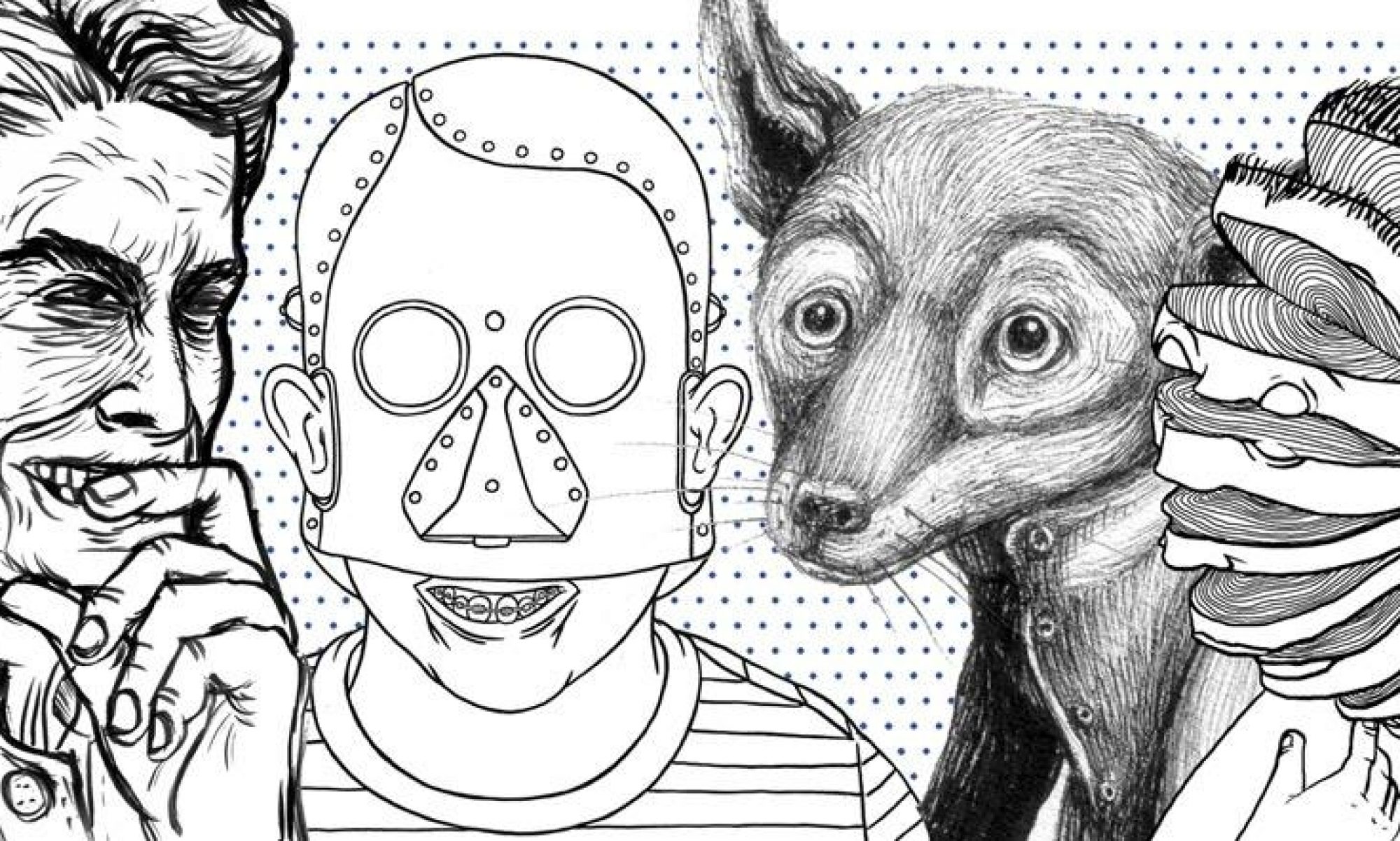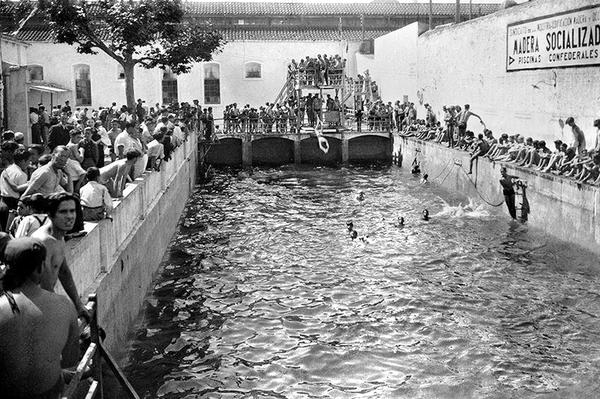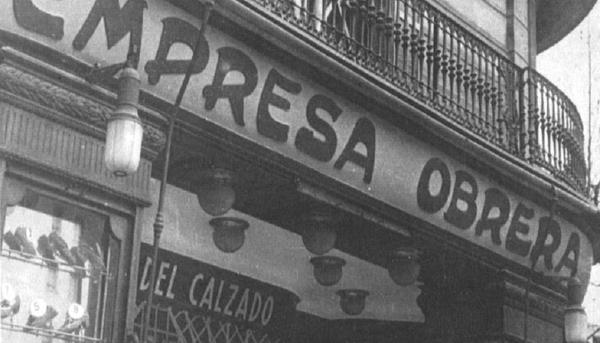Ofrecemos en exclusiva este cuento de Luisa Carnés (1955), que se acerca a la causa republicana desde la mirada particular de las mujeres represaliadas en el franquismo

I
¿Quién era? No podía ser la madre del niño recién nacido, de aquel niño de piel rosada, llena de arrugas, cuyos puñitos apretados eran los únicos puños que podían cerrarse ante las miradas agudas de las celadoras. No podía ser la madre recién llegada, cuyo hijo acababa casi de abrir los ojos a la luz de aquellas galerías, cuya claridad no descubría graciosos pájaros, ni iluminaba un solo árbol, un árbol siquiera, que pudiera contar el paso de las estaciones con su desgranar de capullos en cada rama o su crujir de hojas secas bajo los invisibles dedos del viento. No podía ser aquella madre nueva, cuyos labios pálidos sellaban el camino de la libertad del marido («Podéis matarme, pero no diré por dónde se fue»).
Su cabello apretado en rueda sobre la nuca todavía no encanecía. Sus manos alzaban al hijo para que recibiera el rayo de sol que paseaba despacio, de doce a una, por el patio, para que recibiera el aire delgado que a las oscuras celdas no quería pasar. No podía ser tampoco la madre del niño doliente, que no sabía lo que era un caballo, ni menos aún conocía la leche de la vaca mugidora, e ignoraba que dos hileras de casas formaban una calle, y varias casas puestas en rueda forman una plaza. El niño de piernas de alambre, que desconocía otras aves que no fueran aquellas que cruzaban por encima del penal, con un ruido que hacía temblar todos sus pequeños huesos.
No podía ser tampoco la maestra. La maestra no era joven ni bella. Sus manos se habían deformado con ropas ajenas. Había lavado en lavaderos públicos, en pilas frías, por las cuales pasaban ropas de todas partes, pero sobre todo señaladas con un signo (USA) que la maestra conocía muy bien; en lavaderos de hospitales, oscuros, húmedos, acompañada a veces de algún cadáver, en espera de la noche para ser rescatado por la tierra. Así se enclavijaron los dedos de sus manos, mientras los niños españoles no sabían que dos y dos son cuatro. Cuando en las batas tiesas de un hospital aparecieron unas hojitas en contra de Franco y de los yanquis, la maestra fue puesta en cautiverio. Y ahora sus dedos torcidos apenas pueden sostener el pedazo de lápiz que escribe, para los hijos de las presas, cuántos días tiene un año sin leche, sin pájaros, sin juguetes, y con aquellas grandes alas de metal norteamericano traspasando los aires… No podía ser tampoco la maestra.
No podía ser la anciana de los zuecos (otro beso de amor sobre un camino). Le preguntaban «¿Dónde está tu hijo?», y ella respondía «¡Sábelo Dios!». Y ahora estaba allí, en el día eterno de la cárcel, con sus viejos zuecos, que nadie podía arrancarle de los pies y que producían durante todo el día un ruido seco por las galerías y el patio, añorando las viejas piedras de la aldea. No podía ser tampoco la vieja de los zuecos
¿Pues quién entonces?, ¿quién era? ¿Carlota, la de los ataques; Jacinta, la Madrileña; Pepa, la Tuerta (culpa fue del vergajazo de la funcionaria); Maruja, la Liviana (flaca como un perro flaco, saltarina y ligera como un alambre azotado por el vendaval); Filo, la Asturiana; Carmen; Amparo…? ¿Quién de ellas? ¿Cuál de todas aquellas sombras de mujer era «ella»?
—Bueno, yo no digo que si aquella o la de más allá, pero entre nosotras está la prójima.
—¿Tú, no quedrás decir…? Pero, ¿por qué me miras? ¿Tengo yo cara de chivata?
—¡Mía esta!… Estás enfrente de mí. A algún lao tiene una que mirar.
—Pero, casualmente, me has mirao a mí.
—Pues eso habrá sido, casualmente… ¡Mía esta!
Estaban en el patio. El sol, ya alto, apenas calentaba. Alto, alto. La madre joven levantaba a su hijo entre las manos —el niño de carina menuda, como una cereza arrugada—, pero no lograba que el infante alcanzara aquella débil flecha amarillenta que apuntaba a una pared gris. La Liviana tiritaba dentro de su toquilla negra, y con sus largos brazos rodeaba su propio cuerpo. Carmen, María, Angustias, Filo, hacían guantes y pañitos de perlé, y la anciana de los zuecos medía las losas frías de aquel pozo que se comía los colores, los senos, las caderas, la juventud de las reclusas.
—Tú dices, pero una tiene que recelar de todo. Aquí todas somos de confianza, pero ¿quién dio el soplo el día de la clase política?, ¿y la noche de la lectura del periódico? ¿Cómo se supo quién escondía la bandera republicana el año pasado?
—Tiene razón. Todo eso es más que sospechoso. Las funcionarias no son adivinas. ¡Hay que ahorcar a la que… !
—No puede ser una política.
—Tié que ser una de las comunes, que se haya infiltrao.
—¿Pero quién puede ser, quién? Otra vez a mirar, a buscar con los ojos, en los ademanes, de un grupo en otro (no podían ser más de cinco). ¿Quién? ¿Quién? Y otra vez, la misma de antes:
—¡Y dale!… Mira pa’ otro lao, tú.
—¡Pues a algún sitio tengo que mirar, ¡mía esta!…
Siguieron mirándose unas a otras después, en el comedor, y más tarde al formar en la galería para que las contara la celadora. Y en los días que vinieron. No había descanso. No se sabía quién era, pero se la sentía en todas partes. Se la sentía como algo impalpable, pegajoso y frío, algo que enmudecía el labio y hacía cerrar las manos debajo de los delantales y en los bolsillos de las batas. Era algo contra lo que era difícil luchar. Porque, ¿cómo se defiende la gente de una sombra? Y eso era la chivata, una sombra que resbalaba sobre el patio y la galería; una oreja adherida a todas las celdas, arañando en todos los cerebros y robando los pensamientos, quizá antes de que nacieran.
Había introducido en el penal algo peor que el hielo: la desconfianza. La desconfianza sellaba las bocas y enfriaba los corazones de las presas. Los corazones, antes tan encendidos en amor. Se cerraban las mujeres dentro de sí mismas como lo hacían cada noche en las celdas con sus cuerpos las funcionarias. Y en la oscuridad casi total — solo la pequeña bombilla de carbón al final de la galería— se adivinaba al poder maligno deslizándose ante las puertas, captando los suspiros, las lágrimas, los anhelos de libertad y de justicia, la nana de la madre joven, de pechos henchidos, que soñaba para su hijo un rayo de sol, como la madre del niño raquítico soñaba para el suyo un caballo con cola de algodón.
II
—Os digo que es ella.
—¡No puede ser!
—Es la que mejor cumple las tareas.
—Con su cuenta y razón.
—Es la primera que reclama a las funcionarias…
—Y hasta la metieron en celda de castigo el mes pasado.
—Sí, menuda celda de castigo… ¿Sabéis cómo se llama su celda?; la Puerta del Sol. Mi hermana la vio en la calle hace dos semanas.
—¿Cómo es posible?
—Toma, siéndolo. Entra y sale de la cárcel como Pedro por su casa. ¿Qué más pruebas queréis?
—Si fuera verdad, era para matarla.
—Y tanto que lo es. Mi hermana no inventa infundios. Me lo escribió en un papelito. Aquí está. Pasarlo a las demás, con cuidado.
—Sí, con tiento… La anciana de los zuecos contaba baldosas en el patio. La madre joven había conseguido al fin que su hijo aprisionara en sus puñitos cerrados el rayo de sol, y reía:
—¡Qué rico solecito para mi niño!
Carmen, Filo, Carlota, María y Angustias movían entre los dedos las agujas de hacer croché. El pequeño papel blanco pasó entre sus dedos ligeros, entre los aleteos juguetones. En él unas letras a lápiz decían: «Cuidado con la Liviana. La he visto en la calle». Entre los dedos de la última se convirtieron en diminutos pétalos, que más tarde desaparecieron en el retrete.
—¿Lo creéis ahora?
—¡Qué horror!
—Es la más interesada en las clases políticas.
—La más interesada en la lectura del periódico.
—¡Qué descanso para todas!
—Cuando yo decía que «ella» estaba entre nosotras…
—Pero lo decías mirándome a mí.
—¡vaya manía que te ha entrao! Bien sabe Dios que no te miraba a ti ni a ninguna, pero desconfiaba de todas. Alguna de nosotras tenía que ser.
—Eso sí.
—¡Y pensar que ella tiene el secreto de nuestro trabajo!
—Y sabe cómo entran las cartas en la cárcel.
—Y cómo salen.
—Ya se nos estropeó lo del 14 de abril.
—¡Que te crees tú eso!
—veréis como hay cacheo el 14.
—¿Y qué que lo haya? En peores nos hemos visto.
—¡Y tanto!
—Callarse, que ahí viene…
Pero como eran cinco en el corro, la Liviana pasó de largo.
—¿Se habrá olido algo? Es muy larga.
—Es que somos cinco.
—Es verdad.
—Cumple bien el reglamento.
—Demasiado bien. La madre aupaba en sus brazos al niño recién nacido, que seguía apretando en sus puñitos el sol, que tendía a escaparse.
—¡Qué solecito tan rico para mi niño!
Los zuecos de la anciana seguían arañando las losas del patio, buscando acaso los perdidos pedruscos de la aldea.
III
Ya el sol calentaba aquel 14 de abril, pero a nadie le extrañó ver a la maestra envuelta en la manta de su catre. Llevaba algunas semanas que se quejaba de tercianas, pero apenas le hacían caso las funcionarias, y por todo tratamiento le suministraban dos aspirinas al día. A nadie le extrañó verla aquel 14 de abril envuelta en la manta, tiritar bajo el sol alegre, que envolvía en su calor al niño de carita de cereza arrugada, como metida en alcohol.
A pesar del cacheo de la mañana, las funcionarias no habían prohibido la hora del paseo en el patio, aunque estaban más vigilantes que de costumbre en las galerías altas que miraban al patio. Por la mañana, después del desayuno, cuando las reclusas atendían al aseo de sus celdas, sonó un timbre largo rato, y la jefa de galería apareció a lo lejos.
—¡Cacheo tenemos!
Venía la jefa acompañada de otras dos celadoras de la prisión. La jefa gritó:
—¡Todas afuera! ¡Cada una de pie al lado de su celda! Las celadoras subalternas registraron a las mujeres una por una. Registraron las celdas, una por una. Nada quedó sin registrar. Sus manos palpaban las pobres prendas remendadas, arrancaban de las paredes los retratos familiares, deshacían los catres.
—¿Dónde están las banderas?
—¿Dónde las habéis metido, cochinas? Cien banderas que se había llevado el viento. —Buscad, no dejéis nada sin mirar.
Otra vez, las manos temblonas de las celadoras rasgaron papeles y arrugaron trapos limpios. Los libros, si alguno había, quedaban destrozados. Dentro de los secos pechos de las tres celadoras, los corazones negros trepidaban como locomotoras.
—¿Dónde están?… ¿Dónde las habéis metido?
Las cien mujeres de aquella galería aparecían tiesas, pegadas a las puertas de sus celdas abiertas. Eran cien estatuas sin vida. Los ojos miraban fríamente a las tres mujeres que destrozaban sus pobres prendas. Levantaban los colchones de borra apelmazada, vaciaban los viejos baúles, las cajas de cartón, donde crecían las labores de croché que más tarde venderían en la calle los familiares de las presas; el trabajo que se convertiría en mejor pan, en «café, café», o en lana para los calcetines del invierno. Todo era apretujado, pisoteado, pero las banderas no aparecían. Y en aquella galería había cien mujeres. Las mujeres eran estatuas erguidas ante sus celdas.
Entre ellas estaba la de la Liviana, desarticulados los largos brazos y piernas, pegada a la puerta oscura como una delgada oblea. Y la madre joven, rebosantes los pechos hasta mojar la fea bata. Y la anciana de los zuecos, impaciente por emprender su interminable caminata en busca de la aldehuela que no se vislumbraba en patios ni pasillos. Y la maestra, tiritando de frío en 14 de abril.
—¿Por qué tiemblas tú? —inquirió la jefa.
—Me siento mal.
—Tiene calentura —dijo la madre joven.
—Cuando acabéis, dadle a esta dos aspirinas —ordenó la jefa a las celadoras.
Media hora más tarde quedaron solas las reclusas. Cada cual se entregó a la tarea de arreglar sus pobres bienes destrozados. Reían y cantaban, y se abrazaban unas a otras. Una vez que la Liviana intentó abrazar a una de ellas se sintió rechazada, y oyó una voz muy baja que le dijo:
—¡Quita de ahí, Judas!
La Liviana fingió no haber oído nada. Siguió haciendo su vida ordinaria: el taller, la labor de croché, como todas. Nadie le volvió a decir nada. Pero empezó a sentirse sola. A la hora del paseo en el patio comenzó a sentirse sola. Sorprendió en sus compañeras miradas que no conocía. Le llegaba un sordo rumor de voces, como el ruido airado del mar cuando se escucha desde lejos, al otro lado de una montaña. Abría mucho los ojos y los oídos pero nada oía ni veía, salvo las miradas extrañas, que avanzaban hacia algo, que buscaban algo sin acabar de posarse en nada. Y aquel ruido sordo de las voces sin palabras, aquel como fino oleaje que la cercaba… Arriba, en la galería superior, las celadoras vigilaban el patio, pero estaban muy lejos. No podía reclamar su atención. No encontraba el medio de comunicarles su miedo, de hacerlas partícipes de aquella amenaza que sentía sobre sí y la llenaba de temor. Nunca supo lo que era el temor, esa cosa que enfría las manos y paraliza las piernas. Eso que debían sentir las presas políticas cuando la Falange las llamaba a declarar a la dirección de Seguridad, y que ella desconocía.
Desde arriba las celadoras veían el patio como lo veían siempre, florecido de cabezas de mujer a falta de flores auténticas, ni siquiera con la más leve brizna de hierba asomando entre las piedras. No podía traspasarlas aquel sordo rumor como de mar que comienza a embravecer. No podían ver aquellas miradas que cambiaban. Ahora tenían una expresión solo captada por la Liviana, aquellas miradas que al fin convergieron en un punto, como aquel que llega a una cita. Y acallaron aquel rumor, que no tenía nada de humano, para dar paso a un grito extraño, desarticulado, que no era de temor ni de alegría ni de odio, proferido por cien gargantas. Que ahogó el de la Liviana antes de nacer. En el barullo alguien dijo:
—Todavía están ahí las funcionarias.
Y alguien:
—No importa. Tiene que ser ahora. Así se acordó.
La manta en que se arrebujaba la maestra voló sobre muchas cabezas. El grito se dividió en gritos. Pero ahora eran de alegría, contenida por mucho tiempo, más bien desconocida de siempre. Era la locura del silencio transformado en voz y luego en cántico. Cantaban canciones infantiles, y mientras las sílabas formaban en sus labios palabras candorosas, las voces eran aullidos sin forma que atraían las miradas de las celadoras de la galería superior. Cantaban y golpeaban sobre la manta de la maestra con tercianas que, después de revolotear sobre las cabezas, había caído al suelo. Golpeaban sobre la manta con risas y alaridos.
La madre joven entregó a su hijo a la vieja de los zuecos y golpeó también con fuerza. Todas golpeaban ciegamente encima de la manta, con los pies y las manos. Golpeaban por ellas y por las demás reclusas del penal. Golpeaban por sus hombres presos o muertos, por sus propias penas y por las ajenas. Golpeaban por los cautivos víctimas de las delaciones, por los eternos días de la cárcel, por las noches sin sueño, por los años sin pan y sin leche, por la juventud sin amor, por la niñez de los niños que no conocían de España más que unas celdas estrechas y unos altos muros grises…
Cuando aquel flaco cuerpo de la Liviana, aquella fea rata delatora, dejó de ofrecer resistencia debajo de la manta, sintieron miedo, un miedo colectivo, que es más profundo y trágico que el miedo de un solo ser, que es un miedo que no cabe en el mundo. Pensaron: «La hemos matado». No, ellas no querían matar. No querían devolver muerte por muerte. Querían castigar. Demostrar a las celadoras que la chivata no había podido interrumpir en la cárcel el trabajo de las políticas, cortar su apasionada esperanza, su confianza en el mañana de España y la propia confianza, la amorosa confianza de unas en otras, la mutua ayuda, la solidaridad, la comprensión. Todo eso tan bello, tan alentador, que las ayudaba a sobrellevar la larga espera redentora, el mañana español que sería esplendoroso, como lo era ya para otros pueblos de la tierra…
Con temor, alguna tiró de una punta de la manta de la maestra y se vio a la Liviana moverse, sentarse en el suelo, recogerse sobre sí misma, extender sus brazos, con aire dolorido, a las celadoras, que miraban la escena con estupor, que hasta entonces no comprendieron.
—¡Socorro! ¡Me matan! —gritó la chivata con las pocas fuerzas que le quedaban.
Y las celadoras acudieron de todas partes en su ayuda. Pero iba a ser difícil encontrar a las culpables. Habría que castigar a las cien mujeres de las cien celdas del piso bajo del penal. Mientras la Liviana era atendida en la enfermería de los golpes sufridos aquella noche del 14 de abril, en las celdas del piso bajo, cien voces gritaban una canción de la guerra española que en este momento, para las reclusas, era una canción de victoria: El ejército del Ebro, una noche el río pasó, y a las tropas invasoras, buena paliza les dio.
Cuando las funcionarias encendieron las luces de la galería baja, cien banderitas republicanas ondearon a través de los ventanucos de las cien celdas, bajo las bombillas de carbón.